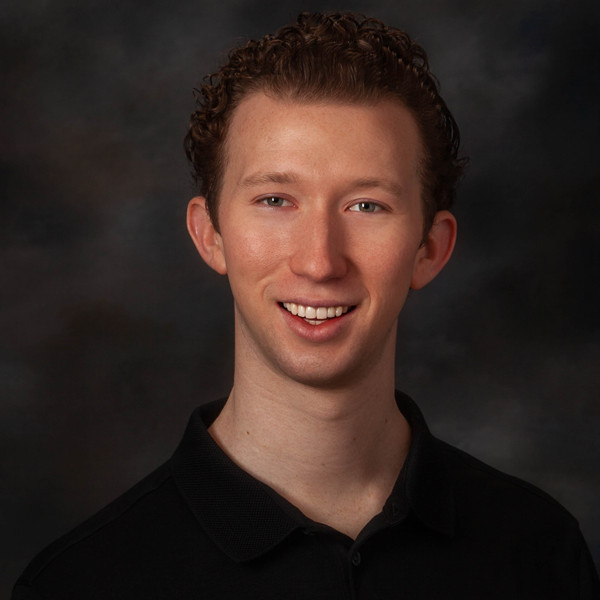La alargada sombra de la experiencia vital alcanza a los resultados económicos en el mundo real, tanto para autoridades como para consumidores
El 29 de octubre de 1929 —que pasaría a la historia como el “martes negro”— puso un abrupto punto final a los locos años veinte en Estados Unidos. La bolsa estadounidense se desplomó para no volver a su punto álgido de 1929 hasta mucho tiempo después, a mediados de la década de 1950.
Los impactos de la Gran Depresión que siguió no solo se dejaron sentir en los mercados bursátiles, sino que también hicieron mella en el estómago de la gente que tuvo que empezar a hacer cola en los comedores de beneficencia y buscar un lugar donde dormir. Quienes crecieron durante la Gran Depresión, los “bebés de la Depresión”, fueron una generación extraordinariamente frugal y con acusada aversión al riesgo, sobre todo al de la bolsa. Las traumáticas experiencias vividas marcaron a toda esa generación, sus creencias, su visión del mundo y sus decisiones económicas, tanto en los mercados financieros como en los laborales y en muchísimos otros aspectos de sus vidas.
En el campo de las ciencias económicas, los bebés de la Depresión han supuesto el máximo exponente de una nueva ola de investigación en la economía del comportamiento con la que se amplía el ámbito de estudio, recabando conocimientos y métodos de ciencias sociales y naturales cercanas, más allá de la Psicología y la economía incluidas originalmente. Muchos de los nuevos temas y métodos relacionados con el trauma, el estrés, las adicciones, la salud mental y el desarrollo infantil se centran de manera inherente en las políticas. Más aún: se relacionan directamente con el trabajo en torno a lo que Anne Case y Angus Deaton han denominado “muertes por desesperación” en el siglo XXI, y con la persistencia de los roles de género y la discriminación racial.
Los albores de la economía del comportamiento
Antes que nada, echemos la vista atrás con un breve relato sobre los orígenes. Hace más de 50 años, a finales de la década de 1960, la economía era una disciplina que vivía muy cómoda con los modelos y el rigor matemático, y los economistas más importantes de aquella era —como Paul Samuelson y Milton Friedman— se sentían más físicos que psicólogos. No obstante, más o menos por aquel entonces, dos psicólogos israelíes, Daniel Kahneman y Amos Tversky, se conocían en la Universidad Hebrea de Jerusalén e iniciaban una colaboración que acabaría por cambiar el statu quo de la economía. Su trabajo más importante, la teoría prospectiva o de las perspectivas de 1979, combinaba un puñado de principios para describir la manera en que las personas toman decisiones cuando se enfrentan al riesgo, unos principios que parecían muy plausibles, pero que no resultaban coherentes con la economía tradicional. Uno de esos principios es que la gente concede un peso excesivo a las probabilidades minúsculas y en cambio subestima el peso de los acontecimientos probables. (¿No ha sentido alguna vez en su vida nervios antes de volar, pensando en la remota probabilidad de que el avión se estrelle? Pues a eso se refieren). Otro descubrimiento clave que hicieron fue que a la gente le importan los cambios en la riqueza relativa y además le disgusta profundamente perder. (Igual se reconoce usted como alguien que se frustra terriblemente por perder 20 dólares, a pesar de que eso apenas afecte a su riqueza total). La teoría de las perspectivas fue en sí misma merecedora del Nobel de Economía, pero Kahneman y Tversky han aportado al pensamiento económico otros descubrimientos psicológicos sobre “heurística y sesgos”.
Una vez prendida la llama de la economía del comportamiento, la antorcha pasó a los investigadores que trabajaban en el ámbito de la economía y las Finanzas para que continuaran con el trabajo. Richard Thaler, que recibió el Premio Nobel de Economía en 2017, colaboró con Kahneman y Tversky y después publicaría una serie especial de artículos titulada Anomalies (Anomalías) en la que trata fenómenos para los que la economía que no integra la Psicología no tiene explicación, como por ejemplo por qué las cotizaciones en bolsa tienden a subir en enero.
En esa época, la economía del comportamiento se centraba en identificar anomalías y ofrecer soluciones psicológicas que las explicaran. Una vez establecidos los modelos teóricos, en la década de 2000, una segunda ola de la economía del comportamiento se empezó a centrar en documentar de manera empírica los sesgos conductuales —a menudo impactos de envergadura en el mundo real— e incorporarlos a otras áreas de la investigación económica. Por ejemplo, un enigma clave en el ámbito de la economía del desarrollo es por qué determinadas oportunidades de inversión rentable, como usar fertilizantes, pueden tener una aceptación baja. El descubrimiento de que a la gente le importa mucho cualquier cambio en su riqueza relativa y odia perder (por ejemplo, si el fertilizante no mejorara el rendimiento de la cosecha) puede ayudar a explicar ese misterio.
De hecho, la economía del comportamiento se acabó integrando tan bien en casi todos los campos de la economía —finanzas, mercado laboral, sector público, desarrollo, macroeconomía— durante esta segunda ola de investigación de los aspectos conductuales, que algunos podrían haber concluido, no sin razón, que “ya estaba hecho el trabajo”. Hemos imbuido al Homo economicus (la persona económica que siempre escoge de manera óptima y parece más una computadora que un humano) de realismo psicológico.
Mente y cuerpo
Aquí es donde viene el problema: si concebimos al Homo economicus como una computadora, entonces la economía del comportamiento introducía la idea de que esa computadora podía llevar instalado un software defectuoso y hacer cortocircuito de vez en cuando. No obstante, incluso con estas taras, el agente conductual seguía siendo una computadora, si bien una que funcionaba mal en cierto sentido, pero que estaba programada —integrando una cierta dosis de optimismo excesivo, sesgo de los incidentes más recientes o falacia del costo irrecuperable— con una configuración que dictaba el comportamiento del agente conductual para siempre.
Claramente, eso no es lo que ocurrió con los bebés de la Depresión, a quienes sus experiencias los cambiaron profundamente. De hecho, ¿acaso los miembros de cualquier generación no han compartido siempre experiencias que los han transformado? Precisamente por eso les ponemos nombres, como por ejemplo baby boomers, para referirnos a los nacidos durante el auge posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Esta es la contribución que intenta realizar la ola más reciente de la economía del comportamiento. Los seres humanos son mucho más que meras computadoras, siquiera computadoras con software defectuoso. Las personas son organismos vivos a los que les afecta la senda concreta que sigan en la vida. Muchos investigadores económicos —en campos como la economía de la salud o la neuroeconomía— llevan tiempo planteando que no podemos soslayar los mecanismos biológicos que gobiernan nuestros cuerpos y restablecen nuestras conexiones cerebrales. Hemos llegado a un punto en el que ya podemos analizar de un modo más sistemático las piezas que faltan: los seres humanos tienen mente y cuerpo, y por tanto una ciencia económica que describa el comportamiento humano tiene que tomar en consideración ambos.
¿Cómo puede este descubrimiento ayudarnos a mejorar el estudio económico? Volvamos a los bebés de la Depresión y cómo ha conceptualizado la investigación económica lo que ocurrió con esa generación. Las investigaciones en los campos de la Neurociencia y la Neuropsiquiatría nos indican que las experiencias personales pasadas alteran las conexiones cerebrales. Décadas de estudio de la neuroplasticidad han servido para documentar cómo el cerebro humano está constantemente reorganizando vías neuronales en base a nuevas experiencias. En la medida que nuestro cerebro use más ciertas vías, estas se irán fortaleciendo. En cambio, las vías que se usan menos se acaban eliminando como si de una especie de poda se tratara. En definitiva, además de los efectos del hambre y el estrés, la Gran Depresión también afectó de manera permanente al cerebro de las personas. La experiencia de vivir aquellos tiempos hizo patente el peligro real que entrañaban los mercados financieros y cómo podían poner en peligro la capacidad de las personas de ganarse el sustento. Como resultado de todo ello, la probabilidad de que, más adelante en la vida, quienes eran adolescentes o adultos jóvenes durante la Gran Depresión de la década de 1930 invirtiesen en bolsa era mucho menor. Solo 13% de ellos invirtieron en el mercado bursátil, un porcentaje que se sitúa en menos de la mitad del de cualquier otra generación posterior.
Los efectos de la experiencia
El concepto de los efectos de la experiencia sirve para formalizar cómo las experiencias vitales personales influyen de manera duradera en las creencias de la gente y en sus decisiones. Este concepto desafía el pensamiento económico tradicional que argumenta que la gente utiliza toda la información disponible para formar sus opiniones. Un posible enfoque es modelizar el pensamiento y la toma de decisiones de los humanos en condiciones de riesgo atribuyendo más peso a los resultados de los que las personas hayan sido testigos en el pasado. Si han asistido a un monumental desplome de las bolsas, supondrán que puede volver a ocurrir y, lo que es más, creerán que el riesgo de que ocurra es alto. De hecho, los datos recabados durante décadas sobre la inversión en las bolsas estadounidenses lo confirman: es menos probable que inversionistas que hayan vivido épocas anteriores de menor rentabilidad inviertan en bolsa. En cambio, las personas con buenas experiencias en su haber serán más proclives a invertir.
Ahora bien, los efectos de la experiencia no se circunscriben únicamente al pasado reciente. Un descubrimiento importante es que las distintas generaciones se conforman de modo diferente y, en consecuencia, incluso podrían responder de diferente manera al mismo acontecimiento reciente. Una persona de sesenta años, si se compara con otra de treinta, reaccionará de modo muy diferente a las crisis financieras y el desplome de las bolsas, sencillamente porque la de sesenta ya ha visto mucho más en la vida y, de manera intuitiva, está calculando la media de todas sus experiencias. En cambio, la de treinta ha visto mucho menos, y una crisis reciente supondría una porción mayor de su vida y por tanto le atribuiría más peso en su pensamiento y en su proceso de toma de decisiones. Esto no quiere decir que Kahneman y Tversky se equivocaran en lo que decían sobre el sesgo de los incidentes recientes. ¡Más bien al contrario! Las personas dan muestras de un claro sesgo de los incidentes recientes y atribuyen más peso a la información de hace poco tiempo que a la muy antigua. No obstante, son solo las experiencias de la vida personal de cada uno las que cuentan y es en el contexto de la trayectoria vital pasada en el que se pondera el peso relativo de las experiencias nuevas.
Los datos de los mercados bursátiles revelan otras facetas interesantes de la toma de decisiones de los seres humanos. Una es que los efectos de las experiencias corresponden a “ámbitos específicos”: las experiencias importan solo para las decisiones que se tomen en ese mismo ámbito. Por ejemplo, la experiencia vivida en la bolsa no parece afectar a las inversiones en el mercado de bonos. La investigación también desvela que las experiencias en un ámbito específico pueden extenderse más allá de la simple rentabilidad de las acciones o los bonos. Estudios relacionados sobre las inversiones en bolsa en Alemania oriental y occidental muestran que es mucho menos probable que quienes vivieron la época comunista confíen en el mercado bursátil e inviertan en acciones, incluso años después de la reunificación alemana. Los años de exposición a la propaganda emocional que presenta a las bolsas como la encarnación definitiva del capitalismo, que solo beneficia a unos pocos, parecen haber dejado huella.
Las emociones, que a su vez afectan nuestras percepciones, también desempeñan un papel importante. Los ciudadanos de Alemania oriental que llevaron una vida bastante buena durante la época comunista —incluso en términos no financieros, por ejemplo, personas que vivieron en alguna de las celebradas ciudades modelo del comunismo— tienen opiniones más firmes sobre los males de la bolsa y el capitalismo. Ahora bien, quienes sufrieron bajo el régimen comunista —ya sea por haber soportado los altos niveles de contaminación atmosférica de la Alemania oriental o por haber sido blanco de persecución religiosa— parecen mucho más dispuestos a aceptar de buen grado la economía de mercado poscomunista.
Este concepto de los efectos de la experiencia parece aplicarse a casi cualquier ámbito de la vida. La experiencia de estar desempleado deja cicatrices y hace que los consumidores se vuelvan más cautos, incluso tras muchos años de tener trabajos estables y bien pagados. Los bancos con coeficientes de capital poco sólidos responden con capitalizaciones más altas. Las experiencias vividas en cuanto a la rentabilidad del mercado de bonos afectan a la inversión en bonos. Los individuos con un estatus socioeconómico más alto tienden a adoptar una visión más optimista de la economía.
La inflación es otra variable macroeconómica que las autoridades suelen examinar a la hora de formular políticas. Y, sí, lo ha adivinado: la inflación vivida parece conformar de modo muy relevante las creencias de las personas y las decisiones que toman en relación con la inflación. Un estudio que cubre más de cincuenta años de datos obtenidos de encuestas sobre las expectativas de inflación ha documentado que la inflación media que la gente ha vivido durante su vida determina en gran medida sus expectativas de inflación. Y esas expectativas basadas en experiencias acarrean importantes consecuencias observables en la realidad, como por ejemplo la decisión de comprar una casa. Resulta que protegerse de la inflación es un factor de motivación fundamental a la hora de decidirse a comprar una casa (en lugar de alquilar). Como resultado, la gente que ha experimentado niveles de inflación más altos será más proclive a optar por comprar en vez de alquilar y preferirá una hipoteca de tasas fijas en vez de variables, una vez más, pensando en protegerse de la inflación (y las tasas de interés) en ascenso.
El alcance de los efectos de la experiencia llega todavía más lejos: un misterio sobre la inflación observado por la Reserva Federal de Estados Unidos y que también se ha podido constatar en otros países es que en general las expectativas de inflación de las mujeres son más altas que las de los hombres. Los efectos de la experiencia han resuelto el misterio documentando una diferencia fundamental en la experiencia de hombres y mujeres: el hecho de hacer o no la compra. En el estudio, solo en los hogares en los que eran las mujeres las que se encargaban principalmente de la compra se daba el caso de que sus expectativas de inflación fueran más altas que las de sus parejas masculinas. Como los precios de los alimentos se han enfrentado a una inflación más alta (o por lo menos a mayor volatilidad, y como sabemos por estudios anteriores que los consumidores se aferran a las tendencias ascendentes), las personas que hacen la compra tienen expectativas de inflación más altas. Mientras los roles de género sigan siendo tales que haya más mujeres que hombres yendo al supermercado, sus experiencias vividas seguirán siendo diferentes, al igual que sus correspondientes creencias.
Los sesgos de las autoridades
Hasta las autoridades más experimentadas en la formulación de políticas actúan tal y como predicen los efectos de la experiencia. (A fin de cuentas, las autoridades también tienen cerebro). Los pronósticos de inflación de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal tienden a estar sesgados en función de las experiencias vitales de inflación de sus miembros y en detrimento de lo que prevén los análisis de los expertos, y este sesgo hace que los pronósticos de los gobernadores de la Reserva Federal sean menos precisos.
Un caso extremo es el de Henry Wallich, que creció durante la época de hiperinflación de la década de 1920 en Alemania y fue nombrado gobernador de la Reserva Federal en 1974. Durante sus años en el cargo, batió récords de disidencia, llegando a declararse en desacuerdo hasta en 27 ocasiones porque creía que la Reserva Federal no se preocupaba lo suficiente por la inflación.
Las cuatro características fundamentales de los efectos de la experiencia que influyen tanto en las autoridades como en el ciudadano medio son exactamente las mismas:
- El prolongado efecto de la experiencia.
- El mayor peso que se atribuye a los acontecimientos recientes.
- Los efectos ligados a un ámbito concreto de la experiencia.
- El efecto insignificante del conocimiento adquirido frente a las creencias basadas en experiencias, por muy distorsionadas que estas sean.
Así pues, los efectos de la experiencia inciden en varias dimensiones importantes de las intervenciones y los programas que abordan las crisis. En primer lugar, las autoridades suelen enfrentarse a la disyuntiva entre velocidad y costo a la hora de resolver las crisis. Las duraderas ramificaciones de los efectos de la experiencia destacan las ventajas de resolver las crisis rápidamente. Por ejemplo, el impacto del reciente episodio inflacionario sobre las creencias podría incidir por mucho tiempo en cómo responde la gente a las variaciones de precios. Cuanto más corto y moderado el episodio, más tenue la huella a largo plazo. Y, por el contrario, cuanto más traumática la experiencia durante las crisis, más tiempo obsesionará a las personas después, tal vez durante años, tal y como hemos visto en el caso de la Gran Depresión.
En segundo lugar, la evidencia disponible sobre los efectos de la experiencia implica que las autoridades deberían tener en cuenta las experiencias de los distintos grupos de población a quienes dirigen sus políticas. La misma intervención podría generar respuestas muy diferentes dependiendo de cómo hayan conformado los acontecimientos pasados el comportamiento de las personas y su visión de las cosas. En un mundo ideal, cualquier política debería refinarse al máximo en atención al país, la edad y el género de la cohorte a la que vaya destinada, o por lo menos debería considerar las experiencias a las que han estado expuestas esas personas a lo largo de su vida.
Por último, el aprendizaje basado en la experiencia influye en el respaldo que luego se presta a las políticas, ofreciendo una alternativa sólida a los enfoques meramente informativos. La implicación directa, por ejemplo, a través de una intervención piloto, puede afectar a las preferencias de modo más sustancial que las explicaciones teóricas. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de Estados Unidos es un buen ejemplo. Las personas que tenían seguro de salud público que se habían beneficiado de manera directa e inmediata se mostraban luego más proclives a respaldar la ley. Resultó particularmente alta la probabilidad de que republicanos escépticos en un primer momento se convirtieran en partidarios, lo que pone de manifiesto cómo la experiencia puede superar las opiniones partidistas. Los programas piloto ofrecen a las autoridades un camino para poner a prueba nuevas políticas y medir el impacto en la opinión pública. Las experiencias personales positivas de los participantes en el piloto pueden fomentar y hasta garantizar un posterior apoyo público duradero.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.